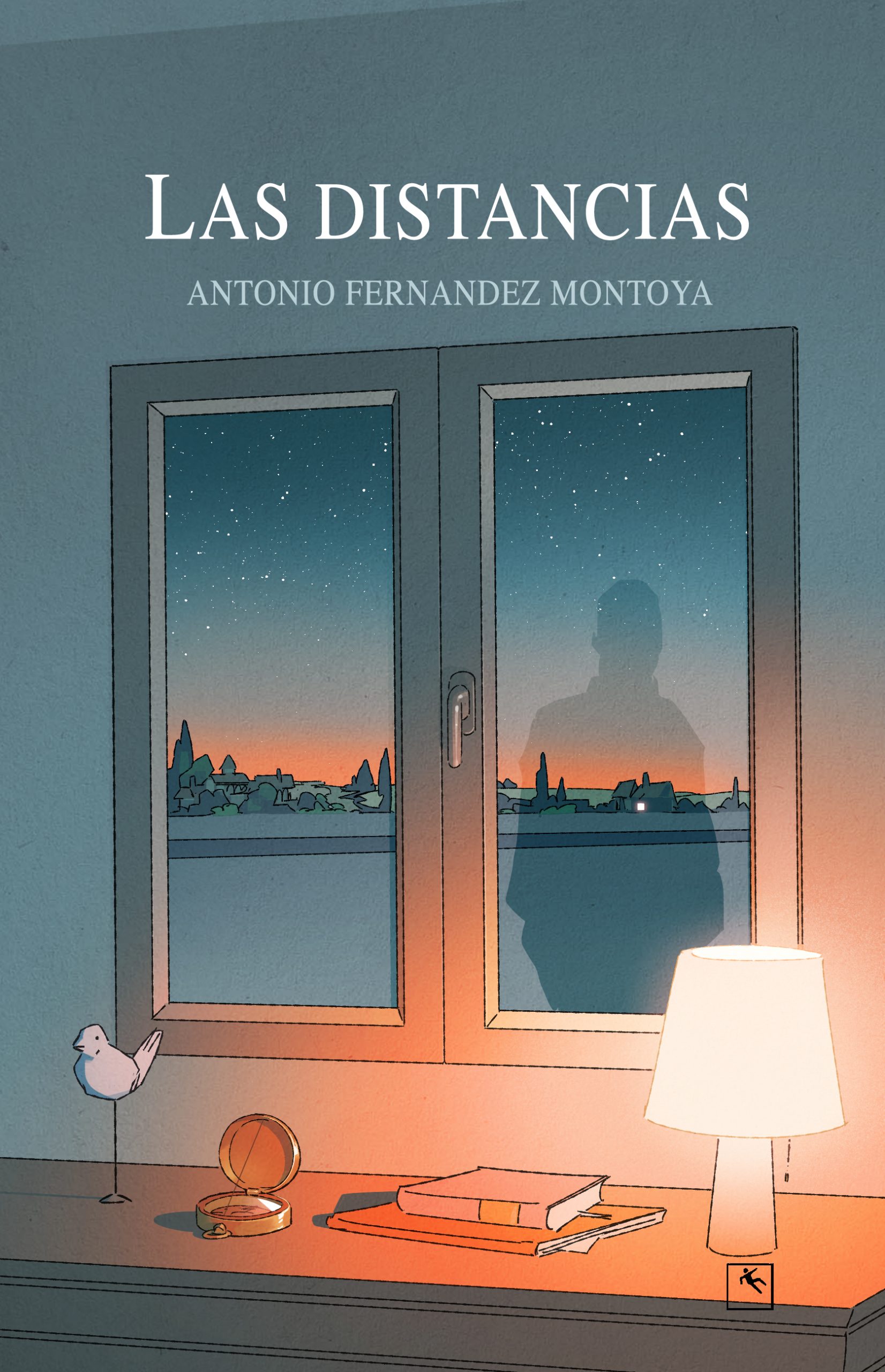En su novela Historia de dos ciudades, publicada en 1859, Dickens sitúa la acción a finales del siglo XVIII, en concreto en el año de 1775. Con ironía magistral, de aquellos años dice que «eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, era el siglo de la locura, era el siglo de la razón, era la edad de la fe, era la edad de la incredulidad, era la época de la luz, era la época de las tinieblas (…) : era, en una palabra, un siglo tan parecido al nuestro que, en opinión de autoridades más ruidosas, solo se puede hablar de él en superlativo, tanto para bien como para mal». Recordemos que la revolución francesa tuvo lugar unos años después, en 1789, y que aquel era el Siglo de las Luces, el de la Ilustración, el de la razón predominando sobre la superstición y la religión.
No pretendo hacer una crítica de esta novela, sino resaltar un solo aspecto de la trama: el de la bárbara justicia que se practicaba y, sobre todo, el del gusto que el pueblo llano tenía por sus más atroces resultados.
En Francia, dice Dickens, la justicia «bajo la guía de sus pastores cristianos, se divertía con actos de humanidad, como, por ejemplo, quemar vivo a un joven después de cortarle ambas manos y arrancarle la lengua, por no haberse arrodillado, mientras llovía, al pasar un procesión de monjes, a una distancia de cincuenta o sesenta metros» (este hecho ocurrió realmente en Amiens en 1776); poco después, en 1785 se inventó la guillotina y la sangre corría por las calles. Y que en Inglaterra, «el verdugo estaba muy atareado y trabajaba que era un portento. Ya colgaba en largas hileras criminales de toda especie, ya estrangulaba el sábado al ratero preso el martes anterior; por la mañana marcaba a fuego en la prisión de Newgate la mano de docenas de personas, y por la noche ardían los libelos en la puerta de Westminster; hoy quitaba la vida a un horrible asesino, y mañana a un miserable que había robado dos peniques al hijo de su colono».
Lejos de espantar a las gentes, estas ejecuciones gozaban del aprecio de muchos, que acudía a ellas como a una representación, incluso pagando. «El cuerpo que iba a ser tan horriblemente mutilado constituía el espectáculo para los ojos, y los tormentos que debía padecer aquel ser mortal, cuyas carnes y miembros iban a ser arrancados, constituían la emoción…; el interés que (los espectadores) se tomaban tenía su origen en un instinto feroz y salvaje»
Estos párrafos me han hecho recordar algunos otros de Los episodios nacionales en los que Galdós retrata la historia española desde 1805 a 1880, y en los que cuenta cómo las masas se enardecían ante ceremonias semejantes. Horror me produce imaginar aquel terrible «¡Vivan las cadenas!» de los que pedían la vuelta del absolutismo del Fernando VII, o los cuerpos de los liberales arrastrados por las calles hasta que se quedaban en el esqueleto.
Si la justicia era brutal, aquella plebe que babeaba contemplando sus métodos sanguinarios produce espanto. Y suscita preguntas de actualidad. ¿No son ahora algunos de los de más abajo en la escala social y económica los que votan a los extremistas como Trump, a pesar de que sus ideas los condenarán a la miseria? ¿Cómo podemos aceptar algo que nos repele y a la vez confunde nuestras convicciones ? Confieso que, por el momento, carezco de respuesta.
Mientras la encontramos, os invito a escuchar la Sinfonía nº 41 de Mozart.